Lo And Behold, Reveries Of The Connected World
 Título original: Lo and Behold, Reveries of the Connected World
Título original: Lo and Behold, Reveries of the Connected World Dirección: Werner Herzog
Guion: Werner Herzog
Música: Mark Degli Anotoni
Fotografía : Peter Zeitlinger
Intervienen: Kevin Mitnick, Lucianne Walkowicz
Productora: Tree Falls Post, Saville Productions
Año: 2016
Duración: 98 min.
País: Estados Unidos
El documental del realizador teutónico Werner Herzog
explora la evolución cuántica del internet a lo largo de las últimas
décadas y la relación simbiótica que ha forjado con la humanidad.
Como sus demás documentales, Lo and Behold, Reveries of the Connected World (Lo and Behold, Reveries of the Connected World, 2016) es más un ejercicio lúdico que didáctico. Herzog
posee una inagotable fascinación por casi cualquier cosa - volcanes,
osos grizzli, aviadores, cavernas, la pena de muerte, accidentes de
tránsito, espejismos - y en su sabiduría es capaz de capturar el aspecto
sublime y patético de cualquier tema. Nunca va al mensaje obvio o la
verdad absoluta, está más interesado en contagiar entusiasmo por aquello
que cotidianamente damos por sentado.
Lo and Behold, Reveries of the Connected World
hace un repaso de la historia del internet, la cual presenta
paralelismos interesantes con la de la humanidad. Dividido en diez
capítulos, el film va desde la prehistoria de las computadoras
monolíticas, pasando por la aparición de inteligencia primitiva, la
edad oscura del miedo y la superstición (los peligros de la
interconectividad), un renacimiento artístico y científico (Elon Musk es
uno de los entrevistados) y eventualmente la inquietante era de la
autosuficiencia tecnológica.
Herzog
no está ni a favor ni en contra de las nuevas tecnologías, y su
documental intenta cubrir la amplitud de la experiencia humana: desde
algunos de los “pioneros del internet” a ingenieros robóticos,
matemáticos, inventores, astrónomos, gamers, hackers, adictos y
abstemios.
El recorrido de Herzog
lo lleva a lugares tan inusitados como un hogar permanentemente
enlutado por la humillación cibernética de uno de sus miembros, un
centro de rehabilitación para viciosos, un laboratorio donde unos robots
juegan futbol… por cada nueva parada Herzog ramifica su búsqueda en
veinte nuevas direcciones, quizás en imitación de la narrativa
hipertextual de la red, siempre deseoso de abarcar más.
Esto suena
a megalomanía pero el objeto de la película, en definitiva, es
demostrar cuan innumerables son las formas en las que la experiencia
humana se ha visto irrevocablemente alterada por nuestra simbiosis con
el internet a medida que vamos depositando partes de nosotros en la
realidad virtual (y cómo una inteligencia artificial con plena
conciencia es posible, eventualmente, en la medida en que un error
cometido por una máquina es asimilado por todas las demás - algo
patentemente imposible para el ser humano).
Lo and Behold, Reveries of the Connected World es el tipo de película cuyo objetivo es producir en el espectador la mayor cantidad de preguntas posibles más que responderlas. *1
Fuentes de información: Lo an Behold (Oficial), FilmAfinity, *1 Artículo por Benjamín Harguindey para Escribe Cine, The Pirate Bay,




























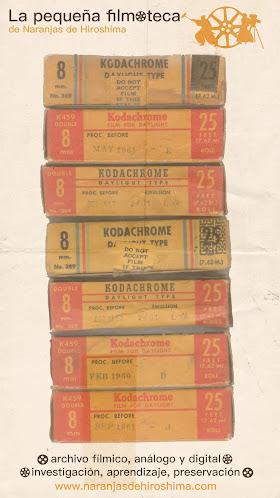


























.jpg)


