Carlos Rodríguez Sanz y Manuel Coronado
realizaron entre los años 1978 y 1981 una película que retrata la vida
diaria de los pacientes de un centro psiquiátrico de Leganés, atendiendo
los resultados de otras propuestas foráneas, con un punto de vista
particular.
Desde que Frederick Wiseman se
adentrara con la cámara en un hospital psiquiátrico norteamericano para
realizar un retrato del entorno de los enfermos mentales en su película Titicut Follies (1967)
-una de las cumbres del llamado Cine Directo- han sido muchos los
cineastas que han tratado de buscar un enfoque personal alrededor del
mismo tema. La elección de ese espacio físico como centro neurálgico
para la elaboración de un filme implica una postura moral, de la que
irremediablemente emerge una pregunta: ¿de qué modo representar un
espacio profílmico ya de por sí delicado?
Carlos Rodríguez Sanz y Manuel Coronado
realizaron entre los años 1978 y 1981 una película que retrata la vida
diaria de los pacientes de un centro psiquiátrico de Leganés, atendiendo
los resultados de otras propuestas foráneas, con un punto de vista
particular. Basculando entre el acercamiento y el distanciamiento
-gracias a un uso certero de los recursos estilísticos y un interés en
dar voz y acompañar a los protagonistas-, los dos directores conformaron
un largometraje documental cuya abstracción resulta más pronunciada de
lo que en un principio podría parecer.
Un travelling inicial que se introduce en el hospital
desde el patio exterior, indica, cámara en mano, el grado de curiosidad
por definir mediante las imágenes un espacio vital determinado por
quienes lo habitan. El plano editado a continuación está tomado en uno
de los pasillos interiores del edificio, desde un punto de vista
relativamente bajo. Las diferentes imágenes capturadas desde ese mismo
encuadre permiten componer un cuadro fantasmagórico en el que los
pacientes, ensimismados, aparecen y desaparecen de campo por arte de
magia a lo largo de unos paseos dubitativos.
El efecto de encadenados
realizado en el laboratorio anuncia un distanciamiento respecto al
objeto representado que a lo largo del film seirá mostrando mediante
ingeniosos recursos que, sin caer en un vacuo formalismo, denotan una
postura reservada que evita la intromisión.
El uso de muchas de las declaraciones de los internos en voice over
–junto con imágenes de otros pacientes, completamente abstraídos en
ellos mismos-, ayudan a crear un tempo fílmico concreto que se sustenta
en los sigilosos seguimientos de los internos en sus paseos, en las
introducciones musicales de piano y en las series de planos que
funcionan como intervalos (los conjuntos de imágenes de las manos y los
rostros que dan unidad a los quehaceres y las expresiones de los
pacientes). “Aquí tampoco estamos mal, ¿no le parece a usted? Hay mucha
limpieza, unos médicos bastante buenos, tenemos libertad… se come
bastante bien. No estamos tan mal!”, dice una de las voces sin
identificar, mientras se observan personas aisladas en unos interiores
desoladores.
Algunas entrevistas y monólogos tan delirantes como el
siguiente se incluyen sin incluir su emisor, dejando un sugerente margen
para la elucubración: “A la Luna sí que he subido una vez, ¿entiendes?
Ahí se disfruta de gloria eterna. En la Luna hay agua, hay montes,
casitas, autos, ahí hay de todo. ¡Gloria eterna la de la Luna!
¿Entiendes? La gente está en la parte de abajo y como van los astros,
absorben el personal, ¿entiendes? Y luego, después, el que llega a la
cúspide de la Luna pues ya disfruta de gloria! Hacen polvorones todos
los días!” Las pocas declaraciones que se recogen a lo largo de la hora y
diecisiete minutos que dura la película están construidas como
intervenciones aisladas que ni dialogan entre sí, ni crean continuidad
con las siguientes, más bien se estructuran como compartimentos estancos
que se relacionan perfectamente con la desidia, la apatía, la quietud,
la contemplación y la espera, manifestada en cada uno de los pacientes.
La acción resulta prácticamente inexistente. La sensación de incapacidad
comunicativa entre el equipo de realización y las personas filmadas
hace que el filme avance como una espera continua por ver animado el
panorama.
Esa voluntad por romper con la falta de movimiento, que ya se
indica en el título de la película, incluye un oxímoron ya que esa
animación, ese interés por provocar la movilidad, choca una y otra vez
con la espera, la pausa y el tiempo muerto.“Yo se pensar al revés”, dice
una chica joven que concluye con un “(de pequeña) me hacía la tonta
para que no me comiesen el coco”. El límite entre la cordura y la
ineptitud se diluye mientras la posibilidad de la lucidez hace acto de
presencia. Cuando el cámara y el sonidista interpelan a uno de los
personajes (en un recurso propio del cinéma vérité), se acaba
optando por la filmación de unas fotos de esa misma persona, un rostro y
unas expresiones que esconden una compleja salud mental. Equiparar esos
retratos fotográficos con los planos capturados por la cámara
cinematográfica permiten encontrar más de un paralelismo; las imágenes
captadas permiten moldearse mediante el tiempo dado para su observación.
Al final unas y otras se confunden, remarcando el hecho de que los
movimientos de los internos o son espasmódicos y repetitivos, o
inexistentes.
Inquietudes vanguardistas practicadas en el montaje como la congelación de la imagen, el uso del slow motion
y la aplicación de sonidos no diegéticos -que acaban configurando una
música hecha de sutiles zumbidos con resonancias de música concreta-,
dan un tono extraño y esquizoide que, sin remarcarse en ningún momento
–la ausencia de retórica de la que habla Riambau-,
demuestra que estamos ante una patología psíquica que, curiosamente, da
más de un fruto en el documental español de finales de los setenta y
principios de los ochenta.
Fuentes de información: Blogs&Docs.
 Título original: Gracias a Dios y a la revolución
Título original: Gracias a Dios y a la revolución
























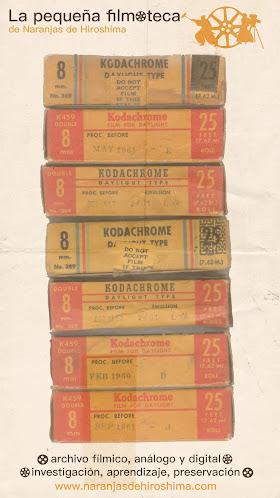


























.jpg)


