La Commune
Titulo original: La Commune-La Comuna.
Dirección: Peter Watkins
Guión: Peter Watkins, Agathe Bluysen
Fotografía: Odd-Geir Saether
Cámara: Odd-Geir Saether
Auxiliar de cámara: Galatée Politis
Montador: Damiel Mansion
Sonido: Jean-François Priester
Productor ejecutivo: Paul Saadoun
Productora: 13 Productions / La Sept-Arte / Le Musée d'Orsay
Idioma: Francés con subtítulos castellano
País de producción: Francia
Año: 1999
Duración: 345 min.
Web oficial: Peter Watkins
La Comuna de París 1871 de Peter Watkins, es una película que relata los hechos acontecidos en Paris durante el levantamiento de los Comuneros. Peter Watkins hace una representación de la Comuna 1871, relacionando con datos y estadísticas actuales y con la situación general que se vive en Francia, pero Watkins critica el colonialismo de la época de la Coumna con el Imperialismo actual, también la mano de obra barata con la actual inmigración, el capitalismo en su dimensión general y una crítica severa a los mass media, la industria cinematográfica comercial etc etc. En definitiva una película de la crisis sistémica que ya es un hecho a día de hoy.
Peter Watkins rodó en 1999 una de las películas más extrañas y estimulantes de la historia reciente en el Centro de Acción Cultural de Montreuil, una fábrica abandonada que se había levantado sobre los terrenos ocupados en otro tiempo por el primer estudio de cine de la historia construido en 1897 por el mago Georges Mélies en ahora sede de La Parole Errante, la compañía fundadaza por el dramaturgo y director Armand Gatti. Watkins no pudo evitar una cierta identificación con Mélies, que acabó sus días pobre, vendiendo juguetes en un quiosco junto al Sena, después de haber sido uno de los más importantes realizadores de los primeros tiempos y haber contado con la colaboración de grandes personalidades para la recreación cinematográfica de acontecimientos históricos como Le Couronement d'Eduard VII (1901). El propio Watkins, que también había producido (para la BBC) recreaciones históricas como Culloden (1964) y obtenido un óscar por su documental de ficción War Game (1965), se vio progresivamente marginado tanto de la televisión como de la industria cinematográfica. Su posición era similar a la de Armand Gatti: dramaturgo de prestigio a quien, por su vocación de intervención social y política radical, sólo se consentía una producción en los márgenes. Y como a Armand Gatti, también a Watkins le interesaba la reflexión sobre la historia para criticar el presente, así como el trabajo con actores no profesionales.
Fuentes de información: Sinopsis: Matapuces, Articulo: http://joseasanchez.arte-a.org/node/680 [1] Peter Watkins, Historia de una resistencia, edición y prólogo de Ángel Quintana, Teatro Municipal Jovellanos de Gijón y Festival Internacional de Cine de Gijón, 2004, p. 79.[2] Idem, p. 83. AntiCopyright (información y descargas directa y torrent).
Trailer en V.O.S.E.
Salud!
Javi Psicodiller & Beat Fatal
Dirección: Peter Watkins
Guión: Peter Watkins, Agathe Bluysen
Fotografía: Odd-Geir Saether
Cámara: Odd-Geir Saether
Auxiliar de cámara: Galatée Politis
Montador: Damiel Mansion
Sonido: Jean-François Priester
Productor ejecutivo: Paul Saadoun
Productora: 13 Productions / La Sept-Arte / Le Musée d'Orsay
Idioma: Francés con subtítulos castellano
País de producción: Francia
Año: 1999
Duración: 345 min.
Web oficial: Peter Watkins
Sinopsis corta:
La Comuna de París 1871 de Peter Watkins, es una película que relata los hechos acontecidos en Paris durante el levantamiento de los Comuneros. Peter Watkins hace una representación de la Comuna 1871, relacionando con datos y estadísticas actuales y con la situación general que se vive en Francia, pero Watkins critica el colonialismo de la época de la Coumna con el Imperialismo actual, también la mano de obra barata con la actual inmigración, el capitalismo en su dimensión general y una crítica severa a los mass media, la industria cinematográfica comercial etc etc. En definitiva una película de la crisis sistémica que ya es un hecho a día de hoy.
Articulo opinión:
Peter Watkins rodó en 1999 una de las películas más extrañas y estimulantes de la historia reciente en el Centro de Acción Cultural de Montreuil, una fábrica abandonada que se había levantado sobre los terrenos ocupados en otro tiempo por el primer estudio de cine de la historia construido en 1897 por el mago Georges Mélies en ahora sede de La Parole Errante, la compañía fundadaza por el dramaturgo y director Armand Gatti. Watkins no pudo evitar una cierta identificación con Mélies, que acabó sus días pobre, vendiendo juguetes en un quiosco junto al Sena, después de haber sido uno de los más importantes realizadores de los primeros tiempos y haber contado con la colaboración de grandes personalidades para la recreación cinematográfica de acontecimientos históricos como Le Couronement d'Eduard VII (1901). El propio Watkins, que también había producido (para la BBC) recreaciones históricas como Culloden (1964) y obtenido un óscar por su documental de ficción War Game (1965), se vio progresivamente marginado tanto de la televisión como de la industria cinematográfica. Su posición era similar a la de Armand Gatti: dramaturgo de prestigio a quien, por su vocación de intervención social y política radical, sólo se consentía una producción en los márgenes. Y como a Armand Gatti, también a Watkins le interesaba la reflexión sobre la historia para criticar el presente, así como el trabajo con actores no profesionales.
Para el rodaje de La Commune (Paris, 1871), Watkins reclutó a doscientas veinte personas, de las cuales más de la mitad carecían de experiencia como actores. No era la primera vez que Watkins trabajaba con no profesionales: lo había hecho ya en su segunda película, The forgotten faces (1961) y continuaría haciéndolo en sus producciones posteriores. El trabajo de Watkins con personas sin experiencia interpretativa presenta rasgos distintos a los que se pueden reconocer en las películas neorrealistas [1]: no se trata de aproximarse a la realidad inmediata mediante la eliminación de la interpretación y la búsqueda de una máxima proximidad entre actor y personaje, sino más bien, precisamente, la puesta en evidencia del aparato representacional que convierte en verosímil la ficción. Los actores de Watkins no tienen que representarse a sí mismos, sino, por lo general, a personas corrientes situadas en contextos o situaciones históricas diferentes en los que tratan de reaccionar con una naturalidad imposible: es en el choque de la naturalidad y las carencias interpretativas, entre lo espontáneo y lo defectuoso donde aparece un elemento de discurso sumamente interesante para el realizador inglés.
Por otra parte, los actores no profesionales no son instrumentalizados meramente para la dramatización de un suceso histórico o la representación de una ficción verosímil, sino que son invitados, como los actores brechtianos, a implicarse críticamente en la fábula y hacer visible su propio discurso. En La Commune esto resulta especialmente visible: a medida que avanza la película, las discusiones entre los actores en el papel de ciudadanos del París de 1871 van centrándose en temas de interés actual: la religión, la situación de la mujer, los modos de organización social, la educación, la violencia…
La película presenta, haciendo uso de diferentes procedimientos narrativos y dramáticos, los acontecimientos ocurridos en París entre el 18 marzo de 1871, cuando Thiers trató de apoderarse en vano del cañón de la Guardia Nacional en Motmartre, y el 21 de mayo del mismo año, inicio de la "semana sangrienta", durante la cual murieron entre veinte y treinta mil personas como consecuencia de la decisión tomada por el gobierno desde su sede provisional en Versalles de lanzar contra población de París un gobierno de trescientas mil soldados.
El rodaje se realizó en trece días de julio, en tomas largas, de hasta treinta minutos de duración, siguiendo el orden cronológico de los acontecimientos (de ello se informa en un rótulo meta-cinematográfico al inicio de la película) y tuvo lugar íntegramente en el interior de la vieja fábrica. Watkins confió a Patrice Le Turcq la reconstrucción
esquemática del Distrito 11.
esquemática del Distrito 11.
El decorado se hizo de una forma muy cuidadosa para que "flotase" entre la realidad y la teatralidad, con una especial y cuidadosa atención a los detalles aplicados, por ejemplo, a la textura de los muros, pero con los límites del decorado siempre visibles, y con los "exteriores" (la Rue Popincourt y la fundamental Place Voltaire) claramente mostrados como lo que son: elementos artificiales en un espacio interior.[1]
La fidelidad a los detalles, a los documentos, se hacía, pues compatible, con la puesta en evidencia del artificio, de la "teatralidad". La película comienza de hecho con un largo paseo de la cámara por las calles construidas: en ese paseo se encuentra con una mesa en torno a la que trabajan algunos miembros del equipo técnico y, a continuación a dos personas que (al igual que el director de A través de los olivos) se presentan como actores que interpretan a dos periodistas de televisión que actuarán de mediadores en el reportaje de los acontecimientos. El anacronismo de una televisión que interviene en acontecimientos históricos del pasado ya había sido utilizado por Watkins en Culloden (1964): la mezcla de dramatizaciones, falso documental y cinema verité ficticio fueron procedimientos recurrentes en su filmografía (The War Game, Punishment Park) y contribuyeron a poner en cuestión la transparencia de la representación y denunciar la manipulación de la realidad practicada por los medios, así como la influencia desmesurada de éstos tanto en
la vida pública como en la privada.
la vida pública como en la privada.
La crítica de los media, que tuvo como consecuencia la marginación efectiva de Watkins del circuito de las televisiones internacionales, ocupa un lugar central en La Commune, donde se plantea la ficción de una doble intervención sobre la realidad: la de la conservadora Televisión Nacional de Versalles, y la progresista Commune TV. En
contraste con las apariciones distantes y cínicas del locutor de la primera, cómodamente instalado en su estudio de Versalles, las emisiones de la segunda se producen en directo, desde la calle, en un seguimiento directo de la noticia; sin embargo, Watkins hace visible de qué modo también Commune TV, pese a su compromiso y complicidad, selecciona, manipula e inevitablemente interviene la realidad. Esta es siempre más extensa y más compleja que ese cúmulo de fragmentos que la televisión hace visibles: a pesar de que lo visible se ha consagrado como criterio de realidad, Watkins insiste en mostrar una y otra vez la distancia entre ambos términos. De ahí que en muchas ocasiones, los grupos de ciudadanos discutan sin preocuparse de que ninguna cámara les esté filmando en ese momento, actúen aun a sabiendas de que ningún testigo esté interesado en registrar la totalidad de su actuación y mucho menos la totalidad de su discurso.
contraste con las apariciones distantes y cínicas del locutor de la primera, cómodamente instalado en su estudio de Versalles, las emisiones de la segunda se producen en directo, desde la calle, en un seguimiento directo de la noticia; sin embargo, Watkins hace visible de qué modo también Commune TV, pese a su compromiso y complicidad, selecciona, manipula e inevitablemente interviene la realidad. Esta es siempre más extensa y más compleja que ese cúmulo de fragmentos que la televisión hace visibles: a pesar de que lo visible se ha consagrado como criterio de realidad, Watkins insiste en mostrar una y otra vez la distancia entre ambos términos. De ahí que en muchas ocasiones, los grupos de ciudadanos discutan sin preocuparse de que ninguna cámara les esté filmando en ese momento, actúen aun a sabiendas de que ningún testigo esté interesado en registrar la totalidad de su actuación y mucho menos la totalidad de su discurso.
Para alcanzar este nivel de compromiso de los actores, Watkins dio prioridad al proceso sobre el resultado. En paralelo al trabajo de documentación del equipo, los actores fueron invitados a implicarse personalmente en la investigación sobre los acontecimientos históricos. Durante las semanas previas al rodaje, se constituyeron
grupos de trabajo que debían centrarse sobre un colectivo histórico concreto y hacer suyos los debates planteados ciento treinta años atrás y considerar su vigencia. Para conseguir un mayor realismo en la interpretación de los personajes burgueses que se oponían a la Comuna, Watkins decidió reclutar a ciudadanos con ideas conservadoras por medio de la inserción de anuncios en periódicos como Le Figaro. Esta cesión de responsabilidad discursiva a los actores es coherente con la duración de las tomas, que hacían posible el desarrollo de argumentos aprendidos pero también de la improvisación. Se trataba de poner en cuestión la jerarquización propia de la producción audiovisual y explorar los límites y las contradicciones de otros modos de realización; durante el rodaje y el montaje de La Commune se puso en evidencia el conflicto entre la pretendida colectivización en la construcción del discurso y el mantenimiento de la figura del director como responsable último del proceso.[2]
grupos de trabajo que debían centrarse sobre un colectivo histórico concreto y hacer suyos los debates planteados ciento treinta años atrás y considerar su vigencia. Para conseguir un mayor realismo en la interpretación de los personajes burgueses que se oponían a la Comuna, Watkins decidió reclutar a ciudadanos con ideas conservadoras por medio de la inserción de anuncios en periódicos como Le Figaro. Esta cesión de responsabilidad discursiva a los actores es coherente con la duración de las tomas, que hacían posible el desarrollo de argumentos aprendidos pero también de la improvisación. Se trataba de poner en cuestión la jerarquización propia de la producción audiovisual y explorar los límites y las contradicciones de otros modos de realización; durante el rodaje y el montaje de La Commune se puso en evidencia el conflicto entre la pretendida colectivización en la construcción del discurso y el mantenimiento de la figura del director como responsable último del proceso.[2]
Fuentes de información: Sinopsis: Matapuces, Articulo: http://joseasanchez.arte-a.org/node/680 [1] Peter Watkins, Historia de una resistencia, edición y prólogo de Ángel Quintana, Teatro Municipal Jovellanos de Gijón y Festival Internacional de Cine de Gijón, 2004, p. 79.[2] Idem, p. 83. AntiCopyright (información y descargas directa y torrent).
Trailer en V.O.S.E.
P.D: Hola de nuevo como nos gusta esto de compartir con vosotros y ahora tenemos mucho tiempo libre nos hemos visto este docu de Peter Watkins de más de ¡¡¡5 HORAS!!!! Buenooo docu o falso docu o recreación histórica con reflexiones de los actores... jejee no sabemos definirlo... juzgar vosotros...
Salud!
Javi Psicodiller & Beat Fatal

















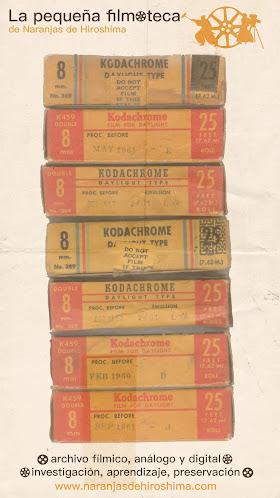


























.jpg)


