El Archivo
Dirección: Anaïs Taracena, Rafael González
Fotografía: Anaïs Taracena, Rafael GonzálezSonido directo: Anaïs Taracena, Rafael González, Deleón Francisco
Montaje: Carlos Valle, Anaïs Taracena,
Producción:
Material de archivo: Procuraduría de los Derechos Humanos, Archivo Histórico de la Policía Nacional AHPN.
País de producción: Guatemala
Año: 2017
Duración: 30 min.
Durante años estos archivos permanecieron ocultos en un edificio abandonado en las instalaciones de la Policía Nacional. Desde su descubrimiento en el año 2005, se rescataron la totalidad de los archivos encontrados y más de 20 millones de documentos han sido digitalizados
Fuentes de información: Artículo por Alejandra Gutiérrez Valdizán y Marcelo SoaresArtículo realizado en el taller “Periodismo sensible a los conflictos”, organizado por la DW Akademie en cooperación con el Archivo Histórico de la Policía Nacional. Editor: Roberto Herrscher. Guatemala, noviembre de 2013.,
País de producción: Guatemala
Año: 2017
Duración: 30 min.
El
Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala es el acervo más
grande perteneciente a un institución policiaca que pueda ser consultado
libremente en el continente americano.
Durante años estos archivos permanecieron ocultos en un edificio abandonado en las instalaciones de la Policía Nacional. Desde su descubrimiento en el año 2005, se rescataron la totalidad de los archivos encontrados y más de 20 millones de documentos han sido digitalizados
Este documental retrata la labor de archivística de este acervo donde
los papeles cobran una labor de memoria histórica y de búsqueda de la
verdad y la justicia en un país marcado por una guerra civil.
Testigos de papel en el AHPN de Guatemala
En julio de 2005, ocho kilómetros de papeles viejos fueron encontrados, entre ratas y cubiertos de excrementos de murciélagos, en las ruinas de una construcción abandonada. Eran los restos mortales de una de las máquinas de represión en los 70 y 80 en Guatemala. Después de un intenso y discreto trabajo de archivística, de digitalización y, sobre todo, de interpretación, el Archivo Histórico de la Policía empieza a hablar. Aporta una voz potente a los procesos judiciales y a la reescritura de la sangrienta historia reciente del país centroamericano.
Los documentos hablan
Cuarenta y cinco mil personas que podrían contar esta historia no lo harán nunca: desaparecieron, están desaparecidos, son desaparecidos. Son parte de los 300.000 asesinados por el conflicto y la represión que asolaron Guatemala durante más de tres décadas. Sin embargo ya “testifican” 80 millones de hojas de papel que brindan su testimonio con modestia, pero con contundencia. De estos datos ya han surgido cuatro libros y al menos ocho procesos judiciales llevados por crímenes contra la humanidad. Estos legajos son tratados con los más modernos métodos de análisis por un grupo de técnicos, académicos y activistas de derechos humanos. Su trabajo es ayudar a los documentos a contar las historias que la misma historia ha intentado olvidar. Todos los funcionarios entrevistados que trabajan en el archivo, sin excepción, hablan de éste como la misión de sus vidas. “Mi record personal sugiere que yo soy el hombre menos indicado para ser el director de un archivo policial, pero fue lo que me tocó”, bromea el coordinador del AHPN, Gustavo Meoño, un ex-militante guerrillero que dirigió la fundación Rigoberta Menchú y que pasó a liderar el proceso de reorganización del archivo policial más grande de América Latina.
El milagro
Meoño considera un milagro que el archivo exista, pero le da una explicación más terrenal. La Policía Nacional, disuelta después de la firma de la paz en 1996, requería de una organización bien controlada para cumplir sus objetivos. “Una burocracia, por necesidad, conserva sus registros porque son útiles para su funcionamiento”, dice Meoño, y hace una analogía de los registros detallados de los movimientos de trenes que cargaban a los detenidos.
Se hizo limpieza, quedan las telarañas
El archivo del que se habla en los más importantes foros de archivística del mundo, ese que ha llevado al banquillo a algunos de los personajes más buscados de la historia reciente de Guatemala, está escondido entre callejones de un barrio obrero de la zona 6 de la capital de Guatemala, lo rodea la escuela de la recién fundada Policía Nacional Civil y un predio que apila cientos de carcasas de coches viejos. Está en un terreno del Ministerio de la Defensa, un predio del Ministerio de Gobernación, y en la jurisdicción archivística del Ministerio de Cultura. Es un cuerpo funcional financiado y equipado por donaciones de instituciones de más de diez países. El Estado de Guatemala no tiene un presupuesto para su mantenimiento. La cooperación internacional permite que haya un buscador de datos básicos en el sitio de la Universidad de Texas, y un respaldo completo resguardado en Suiza que se actualiza regularmente conforme los técnicos y profesionales avanzan en la limpieza y digitalización de miles y miles de folios. En paralelo el estadístico Patrick Ball, de Human Rights Data Analysis Group y perito en el juicio por genocidio contra el ex-dictador José Efraín Ríos Montt y el ex-jefe de inteligéncia José Mauricio Rodríguez Sánchez, coordina un trabajo de estimativa del tamaño y contenido de las colecciones del archivo a través de muestras de los documentos.
El descubrimiento casual
En 2005, los vecinos de la zona 6 presentaron una denuncia ante la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), pues temían que el depósito de armas y explosivos, guardados de manera precaria en lo que parecía un terreno abandonado, pusiera sus vidas en riesgo. El predio, acorralado entre chatarra y lleno de laberintos sombríos en sus entrañas, había sido la construcción fallida de un hospital policial, la sede del Cuerpo Dos de la policía y el sitio del que se rumoraba haber sido centro de detenciones y torturas entre los años 70 y 80. Un historiador acompañaba a la comisión que verificaba la retirada del armamento. Curioso, vio por una ventana montañas de papeles; le intrigaron los candados en las puertas. Así, entre escombros, tierra y moho, apareció el archivo cuya existencia se venía negando desde que la Comisión de Esclarecimiento Histórico solicitara los documentos de la Policía Nacional. Fiscales, defensores de derechos humanos y familiares de desaparecidos se apostaron ante las puertas de aquel hallazgo. Permanecieron en vela hasta que los sucios papeles tuvieran resguardo para responder a cientos, miles de preguntas, acumuladas en 36 años de guerra. Hace cinco años, Meoño decía a los periodistas que serían sus hijos o quizás sus nietos quienes concluyeran su tarea. El coordinador ahora calcula unos diez años y la tecnología va avanzando. Los procesos judiciales apenas empiezan, la reconstrucción histórica y los procesos de reconciliación después de 17 años de la firma de la Paz son embrionarios, y el Archivo Histórico se ha constituido en un engranaje que gira tímida y silenciosamente para ayudarlos a avanzar.
El rompecabezas de los recuerdos
Encontrar las respuestas entre 8 km lineales de folios parecía imposible. Fue solicitado el apoyo de la archivista Trudy Peterson, que ya había dirigido los trabajos en el archivo de Kremlin, en Rusia. Peterson estaba a punto de jubilarse, pero cuando vio aquello, decidió aplazar el retiro y poner orden al que es quizás el trabajo más grande de su vida. La primera instrucción de Peterson a los activistas que ahora iniciaban su carrera de archivistas fue que había que poner orden. Necesitaban meterse en la cabeza del que creó y ordenó los datos. Organizar los documentos requirió entender la estructura, la jerarquía, las diversas instituciones que iban cambiando de nombre al largo de más de un siglo de burocracia. Así como los antropólogos de la Fundación de Antropología Forense (FAFG) buscan el pasado soterrado y recomponen los huesos de las víctimas, así también se ordenan los restos del que fue un cuerpo represivo que actuó de la mano del ejército. Era preciso identificar los órganos vitales, hacer un estudio de la anatomía institucional.
Fuentes de información: Artículo por Alejandra Gutiérrez Valdizán y Marcelo SoaresArtículo realizado en el taller “Periodismo sensible a los conflictos”, organizado por la DW Akademie en cooperación con el Archivo Histórico de la Policía Nacional. Editor: Roberto Herrscher. Guatemala, noviembre de 2013.,






























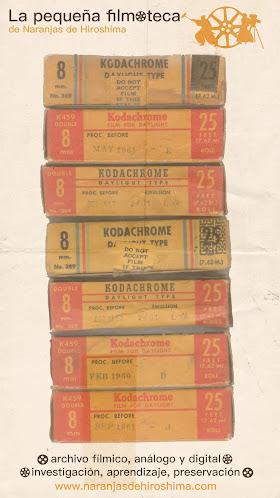


























.jpg)


